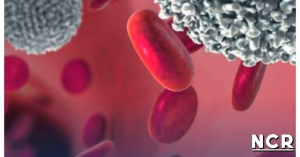Rusia y Ucrania: «Putin ha rediseñado el mundo, pero no de la manera que él quería»
Los errores de cálculo del presidente ruso han generado una nueva Cortina de Hierro, escribe el periodista Allan Little, quien fue corresponsal de la BBC en Moscú durante la presidencia de Boris Yeltsin.

La invasión de Vladimir Putin a Ucrania ha cambiado el mundo. Estamos viviendo tiempos nuevos y más peligrosos: la era posterior a la Guerra Fría, que comenzó con la caída del Muro de Berlín, ha terminado.
Es raro vivir un momento de gran trascendencia histórica y comprender en tiempo real lo que significa.
En noviembre de 1989, me paré en una plaza de Wenceslao cubierta de nieve en Praga, la capital de lo que entonces era Checoslovaquia, y vi nacer un nuevo mundo.
Los pueblos de la Europa oriental comunista se habían levantado desafiando sus dictaduras. El Muro de Berlín había sido derribado. Una Europa dividida se volvía a unir.
En Praga, el dramaturgo disidente Vaclav Havel se dirigió a una multitud de 400.000 personas desde un balcón del segundo piso. Fue un momento emocionante, vertiginoso.
Esa noche, el régimen comunista se derrumbó y, en cuestión de semanas, Havel fue presidente de un nuevo estado democrático. Sentí, incluso en ese momento, que había visto girar el mundo, que era uno de esos raros momentos en los que sabes que el mundo se está rehaciendo ante tus ojos.
¿Cuántos momentos así había habido en la historia de Europa desde la Revolución Francesa? Probablemente, pensé entonces, alrededor de cinco. Este, 1989, fue el sexto.
Pero ese mundo, nacido en esas dramáticas revoluciones populares, llegó a su fin cuando Putin ordenó a las fuerzas rusas entrar en Ucrania.
El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó este momento de zeitenwende, un punto de inflexión, mientras que la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que era un «cambio de paradigma». La era de la complacencia, dijo, había terminado.
Quentin Sommerville, uno de los reporteros de guerra más experimentados de la BBC, caminó recientemente entre los escombros en Járkiv y dijo sobre el bombardeo ruso: «Si estas tácticas no le son familiares, entonces no ha estado prestando atención».
Debería saberlo. Él pasó suficiente tiempo bajo los cohetes rusos en Siria como para prestar atención. Pero los gobiernos del mundo democrático, ¿cuánta atención han estado prestando a la naturaleza del régimen de Putin?
La evidencia se ha ido acumulando durante años.
Han pasado dos décadas desde que envió tropas a Georgia, alegando que estaba apoyando regiones disidentes.
Más tarde, envió espías a ciudades británicas, armados con agentes neurotóxicos para asesinar a los rusos exiliados.
En 2014, invadió el este de Ucrania y se anexó Crimea.
A pesar de todo esto, Alemania y gran parte de la Unión Europea (UE) se encerraron en una dependencia malsana del gas ruso. Un año después de la anexión de Crimea, aprobaron la construcción de un nuevo oleoducto, Nord Stream 2, para impulsar el suministro.
La «complacencia» a la que Liz Truss se refiere también afecta a su propio país, Reino Unido.
Londres ha sido un refugio seguro para el dinero ruso desde que John Major fue primer ministro. Los oligarcas rusos han estacionado miles de millones en la capital inglesa, lavaron su dinero, compraron las casas privadas más prestigiosas, socializaron con políticos y donaron a sus fondos de campaña.
Se hicieron pocas preguntas sobre el origen de su vasta riqueza, adquirida tan repentinamente.
Así que no. Las democracias occidentales no han estado «prestando atención» a la naturaleza de la amenaza que se ha estado incubando en su frontera oriental.
Pero Putin también ha sido complaciente.
En primer lugar, creía que Occidente estaba en declive crónico, debilitado por la división interna y el rencor ideológico. Vio la elección de Donald Trump y el Brexit como una prueba de ello.
El surgimiento de gobiernos autoritarios de derecha en Polonia y Hungría fue una prueba más de la desintegración de los valores e instituciones liberales. La humillante retirada de Estados Unidos de Afganistán fue la prueba de un poder menguante que se retiraba del escenario mundial.
En segundo lugar, malinterpretó lo que estaba sucediendo en sus fronteras.
Se negó a creer que una serie de levantamientos democráticos en las ex repúblicas soviéticas -Georgia (2003), Ucrania (2004-5) y Kirguistán (2005)- pudieran ser expresiones auténticas de la voluntad popular.
Como cada una tenía por objetivo eliminar a los gobiernos pro-Moscú corruptos e impopulares, al Kremlin le pareció evidente que se trataba del trabajo de las agencias de inteligencia extranjeras, los estadounidenses y los británicos en particular: el avance del imperialismo occidental en un territorio que era legítimamente e históricamente ruso.
En tercer lugar, no ha logrado comprender a sus propias fuerzas armadas. Ahora está claro que esperaba que esta «operación militar especial» terminara en unos días.
La incompetencia militar de Rusia ha asombrado a muchos expertos en seguridad occidentales. Me trae ecos de una guerra más pequeña, más manejable, pero no obstante devastadora, en la antigua Yugoslavia.
En 1992, los nacionalistas serbios iniciaron una guerra para estrangular al recién nacido estado independiente de Bosnia.
Argumentaron que la identidad bosnia era falsa, que el estado bosnio no tenía legitimidad histórica, que en realidad era parte de Serbia. Es exactamente la visión de Putin sobre Ucrania.
Al igual que Rusia en la actualidad, las fuerzas serbias disfrutaban de una abrumadora superioridad militar.
Pero con frecuencia se paralizaron en aquellas zonas donde los bosnios ofrecían resistencia. Parecían incapaces de apoderarse de pueblos o ciudades, poco dispuestos a luchar calle por calle, en el terreno.
Los defensores bosnios estaban inicialmente muy mal equipados: recuerdo a niños con zapatillas de tenis en las trincheras de Sarajevo con un AK-47 cargado entre tres. Pero defendieron su capital durante casi cuatro años.
Hay una resolución similar en los jóvenes que se ofrecen como voluntarios para defender Kiev.
Al final, en lugar de tomar las ciudades y pueblos, los serbios los sitiaron, rodeándolos, bombardeándolos, cortando el agua, el gas y la electricidad.
Ya está sucediendo en Mariúpol.
Asedia una ciudad y corta el suministro de agua y, en 24 horas, todos los retretes son un peligro para la salud pública. Los ciudadanos tienen que salir a la calle para encontrar tomas de agua y llenar recipientes solo para tirar de la cadena.
Corta la electricidad y te congelas en tu propia casa. Pronto se acaba la comida. ¿Es eso lo que los rusos pretenden hacer en Mariúpol, Járkiv, Kiev? ¿Matarlos de hambre hasta la sumisión?
Sin embargo, casi cuatro años de esta crueldad le dieron a la nación bosnia una narrativa fundamental de resistencia, sufrimiento y lucha heroica.
La identidad de Ucrania también se fortalecerá aún más por la forma en que los ucranianos están luchando.
Los rusoparlantes en Ucrania no se han sentido «liberados» por la invasión. La prueba es que ellos también creen en Ucrania como un estado soberano.
La guerra de Putin, cuyo objetivo es reunificar lo que él considera dos partes de la nación rusa, ya está teniendo el efecto contrario: fortalece la voluntad de la mayoría de los ucranianos de buscar un destino libre de la dominación rusa.
En 1994, mientras la guerra en los Balcanes aún estaba en su apogeo, el resto de Europa del Este miraba hacia el futuro: cada nación estaba ansiosa por tomar lo que veía como su lugar natural en una Europa de estados soberanos independientes en paz entre sí.
Pero todavía estaba lejos de ser seguro que a alguno de ellos se le permitiera unirse a la OTAN.
Hubo un debate, en ese entonces, sobre si las naciones de Europa del Este recién liberadas deberían formar un tercer bloque de seguridad, para actuar como un amortiguador entre la OTAN y Rusia.
Rusia era débil en la década de 1990 y las naciones que habían soportado la ocupación soviética durante 40 años no confiaban en que permanecería débil por mucho tiempo. Al final, querían por lo menos ser miembros de la OTAN.
Bajo la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos siguió adelante con la expansión de la OTAN. Se dijo que el presidente ruso Boris Yeltsin, que se veía a sí mismo como un aliado leal de Clinton, se enfureció cuando supo -en una conferencia de prensa- que la OTAN planeaba admitir nuevos miembros sin consultar a Moscú.
Y el derribo del Telón de Acero había planteado una nueva pregunta geopolítica: ¿hasta dónde se extiende el mundo occidental hacia el este?
La BBC me encargó que hiciera un viaje en auto a través de Polonia, Bielorrusia y Ucrania para abordar esa cuestión: «¿Dónde estaba el borde oriental del mundo occidental?»
Fui al pabellón de caza en Bielorrusia donde, a finales de 1991, el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, se reunió con sus homólogos de Ucrania y Bielorrusia. Aquí, acordaron reconocer a las repúblicas soviéticas de cada uno como estados-nación independientes.
Luego llamaron al líder soviético Mijaíl Gorbachov y le informaron que el país del que era jefe de estado, la Unión Soviética, ya no existía.
Fue un momento lleno de peligros y oportunidades. Para Bielorrusia y Ucrania, era la oportunidad de liberarse del dominio de Moscú: la dominación del imperialismo ruso tanto en su forma zarista como soviética.
Para Yeltsin, representó la oportunidad de liberar también a Rusia de su papel histórico como potencia imperial.
Reino Unido y Francia habían dejado de ser potencias imperiales después de la Segunda Guerra Mundial, como lo había hecho Austria después de la Primera Guerra Mundial.
En Turquía, Kemal Ataturk había construido una república secular europea moderna, un estado-nación turco, después de que el multiétnico Imperio Otomano fuera derrotado y desmembrado en 1918.
¿Podría Boris Yeltsin hacer lo mismo: construir un estado-nación ruso moderno, en paz con sus vecinos soberanos, sobre las ruinas del imperio soviético?
A principios de la década de 1990, comenzó su experimento de occidentalización para tratar de convertir un poder imperial en un estado democrático.
Pero la carrera -alentada por las democracias occidentales, ansiosas por oportunidades de inversión- para convertir una economía esclerótica controlada por el estado en un sistema de libre mercado fue desastrosa.
Creó el capitalismo mafioso. Una pequeña élite se hizo extraordinariamente rica saqueando los activos de las principales industrias, especialmente del petróleo y el gas.
Las tornas finalmente cambiaron en 1998. La economía colapsó, el rublo perdió dos tercios de su valor en un mes y la inflación llegó al 80%.
Yo me paré junto a una pareja de mediana edad en la cola en un banco de Moscú. Querían sacar su dinero en dólares o libras, cualquier cosa que no fuera rublos. La cola era larga y lenta y, cada pocos minutos, un empleado del banco cambiaba el tipo de cambio que se mostraba, a medida que el rublo se desplomaba aún más.
La gente podía ver cómo los ahorros de toda su vida caían de valor a cada minuto. La pareja se acercó al principio de la cola cuando, de repente, se cerraron las persianas: no quedaba dinero en efectivo.
Fui a una antigua región minera de carbón cerca de la frontera con Ucrania, donde las minas apenas funcionaban.
Conocí a un ingeniero de minas que había perdido su empleo: un hombre de unos 30 años con una familia joven. Me llevó a su casa de campo en las afueras de la ciudad, junto a un acre de tierra.
«Alrededor del 80% de lo que come mi familia en el año lo cultivo en este pedazo de tierra. El resto, como el café y el azúcar, lo cambio por trueque. No he usado ni visto efectivo en aproximadamente 18 meses«, me dijo.
Nada habló con más fuerza sobre el fracaso de Yeltsin para transformar Rusia que la visión de este hombre, ingeniero de formación, excavando una mina para poder comer.
«Stalin convirtió una nación de campesinos en una superpotencia industrial en una generación. Yeltsin está haciendo lo mismo, pero al revés», me dijo.
Muchos rusos sintieron que les habían robado. El gran experimento de occidentalización había sido una estafa que había enriquecido a una élite criminalizada y empobrecido a todos los demás.
Muchos de los informes que presentamos desde Rusia en ese momento se reducían a una sola pregunta: «¿Cuáles son las consecuencias políticas del profundo desencanto que sienten ahora los rusos?»
La respuesta fue que Rusia, con el tiempo, volvería a ser la que fue: se retiraría la democracia y retornaría al régimen autoritario. Una retirada de la condición de Estado-nación y el regreso a una actitud imperialista más asertiva hacia su «exterior cercano»: los países que anteriormente habían sido parte de la Unión Soviética.
El exsecretario de Estado de EE.UU., Zbigniew Brzezinski, dijo que Rusia podría ser una democracia o un imperio, pero no ambas cosas.
El emblema ruso, el águila bicéfala, mira tanto al este como al oeste. La historia ha llevado a Rusia en direcciones opuestas: la condición de Estado nacional democrático en una dirección, el poder imperial dominante en la otra.
Vayan a San Petersburgo y verán otro aspecto de este carácter dual. Es el hermoso mirador del país en el Golfo de Finlandia. Es una ciudad del siglo XVIII, orientada al oeste. Es la Ilustración europea en forma arquitectónica. Bajo los zares fue la capital imperial.
Después de la Revolución Rusa de 1917, los bolcheviques trasladaron la capital a Moscú y el poder se colocó tras los altos muros almenados del Kremlin. Es la arquitectura de la actitud defensiva, de la sospecha, incluso del miedo.
Cuando los líderes rusos miran hacia el oeste desde aquí, ven un campo abierto y llano que se extiende hacia el sur y el oeste durante cientos de millas. No hay fronteras naturales.
Cuando yo era corresponsal de la BBC en Moscú a fines de la década de 1990, había un chófer que recordaba, de niño, haber visto tropas alemanas en las afueras de Moscú en la década de 1940. Cada vez que nos llevaba al aeropuerto de Sheremetyevo, pasábamos por un monumento diseñado para parecerse a defensas antitanques de metal, los llamados erizos checos, y decía: «Así de cerca estuvieron los alemanes».
El ejército de Napoleón había ido más lejos el siglo anterior. Esa experiencia, esa sensación crónica de una frontera occidental insegura, explica cómo los líderes rusos han pensado sobre su «extranjero cercano».
En otra conversación sobre el «extranjero cercano», un amigo me recitó un pareado. En ruso rima muy bien, pero se traduce así: «Un pollo no es realmente un pájaro; y Polonia no está realmente en el extranjero».
El sentido de Rusia de lo que tiene derecho en los territorios al oeste también penetra en la conciencia popular.
Tomaré prestada una anécdota de otro amigo en Moscú de aquella época. El mismo chófer la recogió en el aeropuerto y le preguntó dónde había estado. «Estuve un fin de semana en Praga», dijo. «Oh, Praga», fue la respuesta. «Qué bueno. Eso es nuestro».
Pero no lo era. El Muro de Berlín había caído nueve años antes y las naciones de Europa del Este habían dejado de ser «nuestras».
Excepto Ucrania. El nombre del país proviene de una palabra rusa para borde o periferia. Putin no lo considera un país vecino, sino la tierra fronteriza de la propia Rusia, y quiere que vuelva al redil ruso.
¿Qué se necesitaría para eso? ¿Cómo puede ser sometida una nación que ha presentado una resistencia tan unida? Es casi seguro que se ha extralimitado. Varios factores deben estar ahora alarmándolo.
El primero es el estado de sus propias fuerzas armadas.
El segundo es la resiliencia de la defensa ucraniana.
¿De verdad esperaba Putin que los habitantes de habla rusa de Ucrania recibieran a sus tropas como libertadores? ¿Realmente creía que el levantamiento de 2014, que reemplazó al gobierno pro-Moscú por uno orientado hacia Occidente, era todo un complot occidental?
Si lo hizo, entonces revela lo poco que entiende el Kremlin sobre su «extranjero cercano».
Pero su mayor error de cálculo ha sido subestimar la determinación de Occidente. Y esto es lo que hace de 2022 uno de esos años cruciales: el zeitenwende, en palabras del canciller Scholz.
Casi de la noche a la mañana, Alemania ha transformado su actitud hacia su papel en el mundo.
Tradicionalmente reacia – por sólidas razones históricas – a lanzar su peso, había preferido ejercer el poder blando al duro. Ahora no. Ha anunciado una duplicación del gasto en defensa y está enviando armas letales a Ucrania. También desapareció la ostpolitik, el proceso político alemán para buscar la paz a través del compromiso y el comercio.
Alemania, junto al resto del mundo democrático, se moverá ahora para poner fin a su dependencia del gas ruso. El proyecto Nord Stream 2 está suspendido, aunque aún no se ha descartado.
Estamos viendo un profundo rediseño del mapa de distribución global de energía, con el objetivo de sacar a Rusia de él.
Rusia está muy integrada en la economía mundial. Pero ahora ha sido expulsado del sistema que el mundo usa para intercambiar pagos por bienes y servicios.
Sus industrias, incluidas las del petróleo y el gas, dependen de bienes y componentes importados. Pronto la producción se detendrá. Los patrones tendrán que despedir a sus trabajadores. El desempleo aumentará.
Nadie esperaba que Occidente sancionara al Banco Central Ruso. El rublo ya se ha derrumbado y las tasas de interés se han duplicado. Ninguna otra economía importante ha estado nunca sujeta a un paquete de sanciones tan punitivas.
Equivale a la expulsión de Rusia de la economía global.
Más trabajadores serán despedidos. A las principales industrias les resultará difícil continuar. El desempleo aumentará aún más. El aumento de la inflación erosionará los ahorros de toda la vida.
Todos nos veremos afectados. Potencialmente, este es el repliegue de la economía globalizada que surgió después del final de la Guerra Fría.
Estados Unidos y la UE, en efecto, han dividido el mundo. Aquellos estados y empresas que continúen comerciando con Rusia serán castigados, también excluidos del comercio con el mundo rico.
Equivale a una nueva cortina de hierro económica que separa a Rusia de Occidente.
Mucho dependerá de cómo China negocie este nuevo panorama. China y Rusia están unidas por su antipatía compartida hacia el poder estadounidense y su convicción de que la mayor amenaza proviene de un mundo democrático resurgente y más unificado.
China no quiere que Putin se debilite ni que Occidente se fortalezca. Sin embargo, ese es exactamente el efecto que ha tenido la guerra en Ucrania.
Algunos observadores de China creen que Pekín intentará desafiar el dominio del dólar como moneda de reserva al crear una zona distinta del yuan como un espacio alternativo en la economía global que puede protegerse de cualquier intento futuro de EE.UU. de sancionar a China.
La guerra de Putin, por tanto, podría rediseñar el mapa financiero internacional.
Pero, sobre todo, esta es una guerra que enfrenta a las democracias del mundo contra los regímenes autoritarios del mundo.
También es una guerra entre dos concepciones en conflicto de las reglas por las cuales deben funcionar las relaciones internacionales.
El erudito de Oxford, Timothy Garton Ash, dice que estas dos visiones del mundo se pueden expresar de forma abreviada con dos palabras: Helsinki versus Yalta.
En Yalta, en 1945, Stalin, Roosevelt y Churchill tallaron la Europa de la posguerra en «esferas de influencia»: la mayor parte de Europa del Este para Rusia, el Oeste para la alianza transatlántica que se dedicaría a reconstruir las democracias de Europa.
«Helsinki», por el contrario, describe una Europa de estados soberanos independientes, cada uno de los cuales es libre de elegir sus propias alianzas. Esto surgió del Acta Final de Helsinki de 1975 y evolucionó gradualmente hasta convertirse en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Los defensores de Ucrania luchan por Helsinki. Putin ha enviado a sus tropas para imponer una versión moderna de Yalta, que acabaría con la independencia de Ucrania y la dejaría bajo el dominio ruso.
Garton Ash argumenta que Occidente ha sido demasiado tímido al defender los valores de Helsinki, que ha reconocido formalmente el derecho de Ucrania a unirse a la OTAN en una fecha no especificada en el futuro sin tener la intención de que esto suceda.
Pero el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha señalado su disposición a comprometerse con los principios de Helsinki, al aceptar abandonar la ambición de Ucrania de convertirse en miembro de la OTAN.
Con todos los riesgos que ello conlleva, aún puede ser el precio que Ucrania pague por la supervivencia de su condición de Estado.
Mi generación creció con el terror existencial de la amenaza de la aniquilación nuclear. El conflicto ha devuelto ese miedo a la conciencia pública. Putin ha amenazado con utilizar el arsenal nuclear de Rusia.
Eso hace que este sea el momento más peligroso desde la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962.
La Unión Soviética envió misiles nucleares a Cuba, su aliado. Estados Unidos reunió una flota de barcos para montar una invasión marítima de la isla.
Lo que los estadounidenses no sabían es que los soviéticos no solo tenían misiles estratégicos de largo alcance. También tenían misiles nucleares tácticos más pequeños, las llamadas armas nucleares de campo de batalla. Y esa doctrina militar soviética delegó la toma de decisiones de primer uso a los comandantes en el terreno.
Si la amenaza de invasión hubiera seguido adelante, habría desencadenado un intercambio nuclear.
El entonces secretario de Defensa estadounidense, Robert McNamara, solo se enteró de esto cuando se abrieron los archivos soviéticos en 1991. Solo entonces comprendió cuán cerca había estado el mundo de la catástrofe.
En una notable película llamada «Niebla de guerra: once lecciones de la vida de Robert McNamara», éste explicó cómo el mundo había evitado destruirse a sí mismo. ¿Fue una diplomacia hábil? ¿Liderazgo sabio? No.
«Suerte», dijo. «Tuvimos suerte».
Esa experiencia, que ahora se desvanece de la memoria, debería hacernos reflexionar.